La revalorización del Estado después del “Consenso de Washington”
Carlos M. Vilas *
La conveniencia de dotar al Estado de un papel más activo con relación al desarrollo, la justicia social y la integración regional está ganando consenso en la opinión pública y en varios gobiernos de América Latina. Desde ámbitos de la actividad política, la vida académica y la sociedad civil, se afirma que el logro de tasas sostenidas de crecimiento económico, una más clara repercusión de éstas en términos de bienestar social y de responsabilidad ambiental, y un proceso de integración que responda mejor a los intereses de los países involucrados, requieren la definición de objetivos más amplios, la dotación de instrumentos de política y herramientas de gestión más eficaces, y en general un involucramiento más activo del Estado en áreas que en las últimas dos décadas estuvieron libradas a la dinámica del mercado. En países como Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela, gobiernos surgidos de amplias coaliciones electorales están impulsando una gestión estatal más activa en un arco amplio de asuntos económicos y sociales considerados de relevancia estratégica para el desarrollo y el bienestar social (recursos energéticos, saneamiento y medio ambiente, telecomunicaciones, transporte, inversión en infraestructura, seguridad social…), incluyendo la reestatización de algunas empresas y actividades que habían sido privatizadas en décadas anteriores, y una posición más firme frente al sistema financiero internacional. Este viraje contrasta con el enfoque que predominó hasta hace poco, en la que el acotamiento de la acción estatal a un mínimo de competencias y responsabilidades, y una actividad pasiva frente a las iniciativas de los mercados, fueron consideradas condiciones insoslayables para un desempeño exitoso de la economía y un ingrediente fundamental de la democracia. A su turno, la adopción de esta posición significó un cambio radical respecto de la concepción, vigente con variantes y matices durante casi medio siglo, respecto de la conveniencia de la intervención estatal en algunas áreas de la economía para una eficaz promoción del desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida y la proyección de la democracia más allá de determinados procedimientos institucionales.
La actual revalorización del papel del Estado en la economía responde a varios factores, entre los que destaca la sucesión de crisis económicas y sociales que estallaron en varios países de América Latina en las postrimerías de la década pasada y los inicios de la actual. Mucha gente, incluido un número importante de organizaciones sociales y políticas e intelectuales de prestigio, interpretó esas crisis como producto de la incapacidad del esquema hasta entonces predominante de relación entre el Estado y la economía para resolver los asuntos que encaró, como también su responsabilidad en la generación o agravamiento de otras cuestiones que deliberadamente fueron dejadas al margen de la acción estatal. Ese esquema es usualmente conocido como “Consenso de Washington”, una metáfora simplificadora que hace alusión al conjunto de políticas neoliberales coincidentemente recomendadas durante las décadas de 1980 y 1990 por los organismos multilaterales de crédito domiciliados en esa ciudad de Estados Unidos (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) y por la Secretaría del Tesoro del gobierno de ese país, también ubicada en Washington. En varios países de América del Sur las crisis de finales de la década de 1990 alimentaron masivos estallidos sociales y alimentaron importantes realineamientos electorales, así como la incorporación de nuevos actores a la escena política, en una culminación dramática del malestar que se había acumulado a medida que esas políticas fueron responsabilizadas del deterioro de la calidad de vida de sectores amplios de la población, y de incrementos en la desigualdad juzgados inaceptables por la conciencia social predominante. En otros países, el avance de nuevas organizaciones políticas hacia el gobierno estuvo abonado por sistemáticas críticas al esquema neoliberal, incluso en casos como el de Brasil, donde la adopción del “Consenso de Washington” fue relativamente moderada. Se abrió así el espacio para la articulación institucional de un reenfoque de las relaciones entre política y economía en general, y en particular entre el Estado y el mercado, como una de las dimensiones más perceptibles de una eventual reformulación de las relaciones de poder entre los principales actores sociales.
¿Representa este viraje un regreso a modalidades de intervención del Estado en la economía, que se creían fracasadas por algunos, agotadas por otros, y en todo caso anacrónicas tras los cambios en los escenarios internacionales globalizados y la acción reformadora del “Consenso de Washington”? En particular: ¿significa esto un remozamiento del populismo de mediados del siglo pasado? ¿Implica, por lo menos, una reincidencia en la pendularidad que parece ser típica de los latinoamericanos, oscilando siempre de un extremo al otro, sin jamás aprender de los propios errores? ¿Se trata en cambio de un avance, a partir de los alcances y limitaciones de experiencias pretéricas –próximas y lejanas—hacia formas más racionales, pragmáticas al mismo tiempo que políticamente comprometidas con ciertos valores básicos de la democracia, el bienestar colectivo, las libertades individuales y los derechos sociales? ¿O es simplemente un artilugio institucional que pretende dar alguna respuesta a las demandas más urgentes de las masas para preservar, en el fondo, un patrón de dominación de clase y fortalecer su debilitada gobernabilidad?
Estas son algunas de las interrogantes que subyacen a mucho de lo que se dice y escribe sobre las transformaciones recientes de la participación estatal en la organización y el desenvolvimiento de la economía en América Latina y en su involucramiento en las relaciones sociales. Esta presentación propone una reflexión general sobre este asunto, que responde sólo parcialmente alguna de las preguntas que se acaba de formular. En la primera sección se afirma la historicidad de las varias modalidades de articulación entre el Estado y la organización económica, vinculándoselas a la dinámica de los actores sociales, a la diferenciación, tensiones y conflictos de sus intereses y a las relaciones de poder que se procesan entre ellos. A continuación se presenta un apretado resumen del paradigma de relaciones entre el Estado y la economía que caracterizó a la última década y media del siglo veinte y se enuncian los principales factores que coadyuvaron a su amplia aceptación. Se lleva a cabo luego un repaso de los principales resultados en materia de crecimiento, estabilidad y bienestar que constituyeron las grandes promesas de ese esquema y la incapacidad de éste para cumplirlas. En la cuarta sección se exploran los principales rasgos de la reconfiguración en curso. Finalmente, se plantea una breve discusión respecto del significado político de esta reconfiguración.
1. Una relación variable
Las relaciones entre el poder político y la economía han sido siempre extraordinariamente dinámicas y cambiantes en función de estímulos diversos. Las fronteras entre política y economía, y entre Estado y mercado, nunca fueron rígidas, y en la consideración de qué asuntos debían quedar a cargo de uno u otro término de la relación incidieron tanto argumentos teóricos y doctrinas filosóficas como necesidades o conveniencias políticas históricamente contingentes. Actividades y responsabilidades que en cierto momento o en determinadas circunstancias estuvieron a cargo del Estado o en las que de una u otra manera el Estado intervino, en otros periodos o escenarios han sido desempeñadas por empresas de negocios, y a la inversa. Las grandes compañías europeas de comercio y colonización de los siglos XVII y XVIII que impulsaron la expansión del capitalismo europeo hacia gran parte de Asia, Africa y el Pacífico, y las que en los siglos XIX y XX operaban en economías de enclave, desempeñaron funciones típicamente estatales –control de territorios y de poblaciones, administración local, emisión de moneda de aceptación obligatoria, cobro de tributos, dictado de normas e imposición de sanciones. En tiempos recientes se ha ampliado la delegación de funciones típicamente estatales –como seguridad y operaciones militares—hacia empresas de negocios (Escudé 1999; Rosen 2005). Por otro lado, un amplio arco de empresas de propiedad total o parcial estatal se involucró, durante largos periodos del siglo XX, en la producción y distribución de una gran variedad de bienes y servicios, en condiciones de competencia o complementación con las empresas privadas, o bien de monopolio. Regímenes autoritarios o dictatoriales como el fascismo y el nazismo recurrieron a un marcado involucramiento estatal en la economía, como también lo hicieron, a su manera, regímenes democráticos como el New Deal roosveltiano o el laborismo británico de la segunda posguerra, los populismos y el desarrollismo latinoamericanos, o los regímenes que protagonizaron la industrialización acelerada del “milagro” asiático. En 1921 los revolucionarios bolcheviques viraron desde el comunismo de guerra, la centralización y la colectivización acelerada, a la “nueva política económica” con mayor espacio para las actividades privadas y cierta descentralización. A principios de la década de 1930, al contrario, la oligarquía liberal argentina recurrió a una amplia estrategia de regulación estatal de sectores vitales de la economía nacional. Muchas otras referencias podrían agregarse a éstas, pero lo apuntado parece suficiente para advertir la historicidad de la relación. Sobre todo, su carácter instrumental al logro de determinados objetivos políticos y no meramente económicos o sectoriales.
El tipo y los alcances del involucramiento estatal en la organización y la marcha de la vida económica varían, en efecto, de acuerdo con los objetivos que se les asigna. Cambios en los objetivos que orientan la acción estatal implican modificaciones en sus instrumentos de gestión y en su dotación de recursos, en sus competencias y en sus responsabilidades. En último análisis esas modificaciones son referibles a los cambios que tienen lugar en el bloque de poder que se articula en el Estado, pero obedecen también a desafíos planteados por crisis económicas, guerras internacionales o revoluciones sociales –que normalmente dan paso a cambios de aquel tipo. Estos acontecimientos imponen modificaciones en el patrón de acumulación, y por lo tanto en el modo de interacción entre el Estado –su estructura, recursos, competencias, herramientas…-- y el conjunto de relaciones sociales y económicas. La experimentación con nuevos diseños institucionales o la búsqueda de orientación en determinadas teorías, normalmente están encuadradas en esos fenómenos traumáticos, o encuentran en ellos la oportunidad para incorporarse a la agenda de la acción política.
Es fácil entender que así sea. Mientras las cosas marchan razonablemente bien no hay muchos incentivos para modificarlas y quienes sacan provecho de ellas obstaculizan las iniciativas de reforma. Es recién cuando los resultados dejan de ser satisfactorios, o cuando irrumpen en escena nuevos elementos, que la conveniencia o necesidad de cambiar de rumbo comienza a ser tenida en cuenta. La crisis de 1982 creó las condiciones políticas para el retorno a un tipo de relación entre el estado y la economía que se había abandonado medio siglo antes para poder salir del descalabro de la economía internacional de 1929-30; encuadramientos teóricos de inspiración genéricamente neoclásica que durante más de medio siglo habían tenido gravitación marginal en la política económica y en las elaboraciones académicas, fueron así resucitados. De la misma manera la sucesión de crisis en la década de 1990 e inicios de la actual abonaron el terreno para la definición de un papel más activo para el Estado y una mayor atención a los procesos de mayor complejidad y alcance.
Que los objetivos y en consecuencia el modo de organizarse y desarrollarse la gestión estatal sean referibles a arreglos de poder entre actores no significa que el Estado sea simplemente un reflejo o una derivación mecánica de los grupos dominantes o un mero instrumento de ellos. Por su propia naturaleza el Estado moderno es siempre, en términos estrictamente políticos, estado de todo el pueblo (subsumidas las eventuales connotaciones sociales de éste en los conceptos de nación y ciudadanía) en el sentido que de alguna manera, y en alguna medida, debe dar respuesta a demandas y expectativas que emanan del conjunto de la sociedad –seguridad, libertad, igualdad de derechos, respeto, acceso a recursos, u otras en general receptadas en los textos constitucionales. Pero tampoco es simplemente una estructura legal abstracta al margen de la dinámica de las clases y otros actores sociales. La denominada autonomía relativa del Estado se origina, precisamente, en esta tensión entre su carácter de Estado nacional y al mismo tiempo de Estado que resume una matriz de relaciones de dominio y subordinación –vale decir de poder.
Existe siempre una adecuación básica entre la estructura socioeconómica y las relaciones de dominación/subordinación que se generan en ella, y las relaciones de poder político que se institucionalizan como Estado. Sin necesidad de remontarnos muy atrás, señalemos simplemente la compatibilidad estratégica entre el llamado Estado oligárquico latinoamericano y el capitalismo primario-exportador, o la del Estado nacional-desarrollista, o populista, y el desarrollo industrial, la acumulación centrada en el mercado interno y la potenciación de las clases populares y los sectores medios. Del mismo modo la instauración del Estado mínimo del “Consenso de Washington” tuvo importancia en la consolidación de un esquema de acumulación asentado en la valorización financiera del capital en escala transnacional y en la exclusión social de amplios segmentos de población. El tipo particular de relación entre el Estado, en cuanto institucionalización del poder político, y el mercado como forma predominante de organización de la vida económica, refiere así a los acomodos de poder entre actores y a dinámicas de conflicto, negociación y consenso entre fuerzas políticas orientadas en función de intereses y objetivos, en el marco de determinados escenarios locales, regionales y globales. El Estado debe compatibilizar la hegemonía política de determinado grupo o sector, con su carácter de Estado de todo el pueblo, vale decir, con su cometido básico de asegurar un mínimo de integración social y cultural al conjunto de la población.
Cuando se habla del “involucramiento del Estado en la economía”, o de la “relación Estado/mercado” se está haciendo referencia, en realidad, a una variedad amplia de situaciones, modalidades, niveles y alcances de la gestión estatal y de las relaciones de mercado. El arco posible de intervenciones estatales cubre desde funciones de regulación de la actividad privada, a la promoción de determinadas actividades a través de la definición de estímulos a la inversión privada –incluyendo variadas formas de complementación y asociación--, hasta la producción y provisión directa de bienes y servicios. Éstas y otras modalidades han dado lugar a una clasificación de los regímenes contemporáneos de política económica en tres grandes tipos o estilos: el modelo o esquema anglosajón o neoliberal, de involucramiento mínimo del Estado en las relaciones de mercado; el modelo o esquema renano o del Estado de bienestar, y el modelo de Estado desarrollista. Como cualquier otra clasificación, ésta puede ser objetada a causa de las diferencias que es posible señalar dentro de cada grupo. No obstante, y por encima de variaciones particulares, identifica en grandes trazos los estilos o estrategias de desarrollo del siglo XX --además de las experiencias hoy frustradas de planificación centralizada. A partir de la década de 1930 la mayoría de los países de América Latina y el Caribe apeló, con diferencias de énfasis y eficacia, a alguna variante de regulación y desarrollismo que dotó al Estado de capacidades de orientación del proceso económico y estimuló el surgimiento o el fortalecimiento de nuevos actores y un rediseño de las relaciones económicas externas. Ese marco institucional permitió avances significativos en materia de industrialización, integración de los mercados nacionales y modernización de las sociedades, así como progresos muy importantes en materia de participación democrática y bienestar social (Madison 1993; Bulmer-Thomas 1994; Chevalier 1999).
Todos estos esquemas o modelos y sus múltiples variaciones implican algún tipo de combinación de objetivos e instrumentos de interacción público/privado, y de regulación y control, directo o indirecto, de la dinámica del mercado por algún tipo de involucramiento estatal. La variedad de intervenciones apunta al arco de opciones abierto a los actores del mercado –sea para ampliarlo, acotarlo, darle mayor previsibilidad, etcétera-- en la hipótesis de que ellos redundan en un mejor y más sostenido desempeño del conjunto, sea porque el mercado carece de estímulos para involucrarse en determinadas áreas, o porque los efectos generados por la gestión del mercado son insatisfactorios desde la perspectiva del interés general. El modo de intervención también es variable. Un mismo objetivo puede ser encarado mediante herramientas diferentes. Por ejemplo, el Estado puede influir en el tipo de cambio sea fijándolo administrativamente, o bien operando como comprador o vendedor en el mercado de divisas, o estableciendo cuotas y controles. La promoción de inversiones en determinadas áreas puede llevarse a cabo a través de medidas crediticias, tributarias, arancelarias, creación de emprendimientos estatales o mixtos, generación de mercados protegidos, etcétera.
En consecuencia, expresiones como “achicar el Estado”, “el retorno del Estado”, “Estado ausente”, y similares, para tener sentido más allá del valor de una consigna política o una muletilla mediática, deberían precisar a qué modalidades, dimensiones o niveles de estas complejas articulaciones hacen referencia. El Estado puede “irse” en algún sentido o nivel, y fortalecer su presencia en otros. En principio, la gravitación política del Estado y su capacidad de orientación, estímulo y regulación del mercado no tienen correlatos puntuales con la extensión de su red administrativa o con el número o la magnitud de las empresas de propiedad estatal. Estudios de amplia cobertura internacional sugieren que, en el largo plazo, existe una asociación positiva entre la dimensión del sector público y su eficacia en la promoción del desarrollo (Ram 1986; Evans 1997). Estos estudios indican sin embargo que las áreas y modalidades de intervención resultan más relevantes para la promoción del crecimiento, que el simple “tamaño” administrativo del aparato estatal.
2. El gran viraje
Más allá de recomendaciones específicas y de acciones puntuales, el “Consenso de Washington” se asentó sobre tres premisas básicas: 1) la reactivación económica de América Latina, y su crecimiento sostenido, dependen de un fluido ingreso de inversiones extranjeras; 2) para atraer esas inversiones los gobiernos deben dar la más amplia libertad a los mercados absteniéndose de intervenciones estatales puesto que éstas distorsionan los incentivos, desvían recursos e introducen irracionalidad; 3) los gobiernos deben ejecutar amplias reformas político-institucionales “de libre mercado” eliminado controles, restricciones, subsidios y regulaciones. Asentados en estas tres premisas figuran dos supuestos que, lo mismo que aquéllas, fueron asumidos como verdades autoevidentes: i) el Estado y la política generan distorsiones e irracionalidades en la vida económica, de ahí la necesidad de reducir al mínimo su intervención en ese terreno; ii) la dinámica inmanente de los mercados genera un efecto de “derrame” (spill over) de sus beneficios al conjunto de la sociedad.
Las políticas del Consenso de Washington propugnaron en consecuencia la liberalización amplia de la economía, asumiendo que ella favorecería una asignación racional de los recursos y la recomposición de los flujos de inversión externa (Williamson 1990, 1993). Se esperaba como resultados la recuperación de la competitividad externa y el reinicio del crecimiento en un ambiente de estabilidad macroeconómica. El Estado debía limitarse a proveer de seguridad jurídica y política a la propiedad privada y a las transacciones entre los agentes de la economía y a garantizar el efectivo respeto del nuevo marco normativo presidido por la vigencia más amplia de la oferta y la demanda.
En realidad estos objetivos instrumentales y su amplio marketing mediático apuntaban a la concreción de un objetivo sustantivo: permitir la continuidad del esquema de fuerte endeudamiento externo que había caracterizado a la década anterior a la crisis de 1982 y que la mora en los pagos por el alza de las tasas de interés ponía en riesgo. Ese endeudamiento había sido estimulado por encima de toda prudencia por los bancos ahora al borde de la quiebra por la crisis de sus deudores.1 La ejecución de las reformas fue la condición para el regreso de éstos a los mercados financieros internacionales. La reestructuración y el refinanciamiento de sus pasivos permitieron dar continuidad a los pagos externos a costa de mayor endeudamiento, alejando el peligro de bancarrota que un default generalizado podría haber significado para los bancos acreedores y el sistema financiero internacional en su conjunto.
El diagnóstico en que esas recomendaciones se apoyaron asignó al Estado responsabilidad fundamental en el estallido de la crisis. La ineficiencia institucional, el desmanejo fiscal, la pesada carga de subsidios y preferencias, habrían conducido al ahogamiento o la distorsión de los mercados y a una irracional asignación de recursos que incrementó la vulnerabilidad de las economías, alimentó los procesos inflacionarios y potenció el descalabro. Liberado de las deformaciones, irracionalidades, la corrupción y el rentismo --que harían, según esta interpretación, a la esencia de la gestión pública en el terreno económico-- el mercado se encargaría de retomar la senda del crecimiento y recuperar la estabilidad.
En función de ese diagnóstico el Estado privatizó empresas y otros activos, así como la prestación de servicios hasta entonces considerados públicos (atención primaria en salud, educación) y desmontó mecanismos de regulación. La desregulación también abarcó al mercado de trabajo, estimándose que la intervención estatal en las relaciones laborales había generado costos excesivos que desincentivaban la inversión de capital. El achicamiento del Estado en cuanto capacidades de regulación y sistema de gestión se llevó a cabo a través de una potenciación de sus funciones propiamente políticas: creación normativa, movilización y transferencia de recursos entre clases y grupos sociales, redefinición de las relaciones exteriores, institucionalización de nuevos esquemas de alianzas y antagonismos, y despliegue de las capacidades disciplinarias y de coacción física y simbólica.
La reforma administrativa –por ejemplo privatizaciones, descentralización, introducción de criterios de mercado en la gestión pública-- se sustentó en una resignificación política del Estado en lo que toca a los nuevos arreglos de poder que alcanzaban expresión institucional y a los objetivos e intereses que los dinamizaban. El “achicamiento” administrativo o gerencial fue parte y herramienta de una profunda reorientación política en lo que refiere a los objetivos de la acción estatal, a los grupos sociales que tomó como referentes, y a los intereses cuya promoción dotó de imperatividad institucional (Vilas 1997, 2001). La circunscripción de gran parte del debate académico a los aspectos instrumentales de la transformación soslayó esta dimensión política. La discusión tendió a centrarse en las herramientas y en los procedimientos, mucho más que en los objetivos y en las relaciones de poder a las que unas y otros tributaban. Bajo el rótulo de neoliberalismo este diagnóstico, las recomendaciones de política derivadas de él, y la historia negra que narró de la versión latinoamericana del Estado desarrollista, se convirtieron en una especie de sentido común de la política económica, con un grado de imperatividad que llegó a afirmar la inexistencia de alternativas. En pocos años la casi totalidad de los gobiernos de la región, las cadenas de medios y los formadores de opinión hicieron suyo este modo de ver las cosas.
Intervinieron en este cambio conceptual y de política varios factores. Ante todo, las dificultades de la estrategia desarrollista para adaptarse a los cambios que comenzaron a gestarse en la economía internacional desde inicios de la década de 1970 –por ejemplo, alza de los precios del petróleo, redespliegue de las inversiones extranjeras, aumento de la liquidez internacional, abandono del patrón oro, desarrollo de nuevos mercados e instrumentos de especulación financiera, aceleración de la circulación internacional del capital. Los esfuerzos de las economías que más habían avanzado en la sustitución de importaciones –Argentina, México, Brasil—por reorientar la producción industrial hacia la exportación se vieron complicados por esos cambios. Además, la desaceleración del crecimiento y la persistencia de las presiones inflacionarias exacerbaban en el corto plazo las pugnas sociales por la distribución del excedente y contribuían adicionalmente a hacer más complicada la administración de las tensiones que la propia estrategia generaba. Por su lado, los compromisos políticos del Estado con una variedad de actores sociales con intereses y demandas contrapuestos favorecieron la ejecución de políticas erráticas; un número importante de intervenciones careció de articulación relevante a un programa de desarrollo, o a algún diseño de mediano o largo plazo (Sunkel 1991; Vilas 1995).
Hay que mencionar también la frustración, por una combinación de factores económico-financieros y políticos, de los ensayos de ajuste heterodoxo con que algunos gobiernos –en Argentina, Brasil y Perú sobre todo-- intentaron enfrentar los efectos de la crisis. Salvo el caso de México, que por su vinculación especial con Estados Unidos recibió del gobierno de este país oportuno apoyo político y financiero, la comunidad internacional dejó al resto abandonado a sus propios esfuerzos, en escenarios que combinaban la caída de los precios de la mayoría de sus productos de exportación y la persistente alza de las tasas de interés –es decir, dos de los detonantes de la propia crisis. La debilidad política de los gobiernos que intentaron estas heterodoxias también conspiró contra su éxito: primeros experimentos democráticos después de años de regímenes militares, debieron enfrentar, además de las turbulencias del mercado y las resistencias del sistema financiero internacional, la oposición activa de los remanentes de las dictaduras y de los actores sociales y económicos que habían sido sus apoyos y beneficiarios.
En tercer lugar, transformaciones en la construcción social del conocimiento económico, es decir en el proceso de formulación y difusión de las ideas económicas y en la gravitación de elementos institucionales, políticos, culturales, intereses profesionales, etcétera, en ese proceso. La formación académica de los economistas, la participación en seminarios, conferencias y asociaciones profesionales, la publicación de artículos en determinadas revistas profesionales, la vinculación laboral a empresas de consultoría y a organismos internacionales, contribuyen decisivamente a la formación de paradigmas, teorías y modas intelectuales. La rotación de los economistas entre universidades, asesorías a gobiernos, contrataciones con consultoras e investigaciones promovidas por organismos financieros multilaterales, son factores determinantes en la instalación de una especie de sentido común de la profesión. De la mano de una nueva generación de economistas formados en algunas universidades de Estados Unidos, o vinculados a los proyectos promovidos por los organismos internacionales de crédito, las premisas de la economía neoclásica encontraron nuevo vigor en América Latina.2 Debe mencionarse, en este mismo sentido, una interpretación ampliamente difundida de los procesos económicos y financieros transnacionales, que dio por sentada la incompatibilidad casi de principio entre ellos y el Estado, anticipando el inevitable “fin del Estado-nación” (Ohmae 1997) y de las economías demarcadas territorialmente (O’Brien 1992). En virtud de esta interpretación, el deber ser de la teoría neoclásica, con su descalificación del Estado, coincidía con una pretendida ineluctabilidad fáctica. Este progresivo, y agresivo, cambio de concepción no se circunscribió a América Latina.3
También jugó un papel importante la adopción del paradigma neoclásico por las políticas económicas y financieras de los gobiernos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos. El peso de ambos, sobre todo de este último país, en los principales organismos financieros multilaterales, facilitó la reconversión de esas instituciones al nuevo credo. Programas de reestructuración y refinanciamiento de la deuda externa en mora fueron diseñados por la Secretaría del Tesoro y ofrecidos a los gobiernos latinoamericanos que aceptaran encarar reformas macroeconómicas acordes con el nuevo paradigma (“plan Brady”, “plan Baker”). Los organismos multilaterales pusieron a disposición de los gobiernos que aceptaran esas condiciones líneas especiales de crédito para financiar las reformas y los nuevos términos del endeudamiento, y destinaron especialistas y técnicos para hacerse cargo de la formulación e implementación de las políticas.
El pesado endeudamiento y la urgente necesidad de financiamiento de los gobiernos latinoamericanos otorgaron al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al gobierno de Estados Unidos un gran poder de negociación. América Latina se encontró aprisionada en un dilema incómodo: persistir por su cuenta en la búsqueda de alternativas heterodoxas pero sin poder contar con ayuda financiera, o tomar ésta en las condiciones que se le ofrecían, pero abdicando el diseño o incluso la adaptación de las políticas confeccionadas y exportadas “llave en mano” desde Washington.
El cambio de paradigma teórico no operó en América Latina en un terreno virgen. El debate de las décadas de 1950 y 1960 entre estructuralistas y monetaristas anticipó gran parte de la discusión respecto de las conveniencias o inconveniencias, alcances y limitaciones, de la intervención estatal (Sunkel 1967; Pinto 1968). Reforzada por los cambios mencionados, la crítica al estructuralismo económico latinoamericano, frecuentemente sesgada hacia determinados momentos o aspectos parciales de su desempeño, se convirtió en poco menos que palabra de orden y consigna intelectual en la profesión económica y en los diseñadores de políticas. Además, en la medida en que el esquema de acumulación desarrollista contemplaba, como uno de sus ingredientes centrales, una alianza entre el Estado y ciertas fracciones del capital industrial, las clases medias y los asalariados, el ataque a la gestión estatal fue un ingrediente persistente de la ideología de los actores que, durante décadas, confrontaron pol&´ticamente con ese esquema. En el contexto de la crisis, el paradigma neoclásico aportó nuevos argumentos a ese conflicto de intereses económicos, poder político, prestigio social y hegemonía cultural, en un clima de intenso debate intelectual y político.4
4. ¿Qué nos dejó el “Consenso de Washington”?
El balance regional del Consenso de Washington indica, más allá de diferencias de matices, que los resultados efectivamente alcanzados quedaron lejos de lo prometido, incluso en aquellos países que con más disciplina lo acataron. Lo más que pueden argumentar sus promotores es que el déficit de resultados obedece a mala ejecución de sus medidas, falta de persistencia o de valor político de los gobiernos, ejecución incompleta, mala calidad de las instituciones. De acuerdo a esto las limitaciones no serían atribuibles a la propuesta, sino a quienes la llevaron a cabo con ineficiencia o insuficiente convicción (por ejemplo Walton 2004). Un argumento que se parece mucho al de todas las religiones: el dogma es inobjetable, el problema es la falta de fe de los practicantes y la debilidad de la carne.
Por supuesto, en esos resultados incidieron varios factores además de la fidelidad, la convicción o el entusiasmo con que las medidas fueron ejecutadas. Algunos países se embarcaron en esta travesía antes que otros (Chile por ejemplo comenzó el trayecto en la década de 1970, mientras que Bolivia se metió de lleno a mediados de los ochentas, Argentina a fines de ella y Perú y Brasil aún más tarde). Asimismo, los escenarios regionales o internacionales específicos en que cada uno se desenvuelve introdujeron algunos efectos diferenciales. Por ejemplo, dentro de un panorama general de caída de los precios de exportación de la década de 1980, no todos tuvieron el mismo recorrido. La combinación de café y petróleo amortiguó mucho de la crisis en Colombia, mientras que el comportamiento de las economías de Centroamérica estuvo severamente determinado por los conflictos político-militares de la década de 1980. Finalmente, algunos países se mantuvieron relativamente al margen del ideologismo que, en un sentido y en otro, rodeó al “marketing” del Consenso; esto les permitió alcanzar un desempeño más satisfactorio. Un balance sistemático del Consenso debería prestar atención, por lo tanto, a los resultados recogidos en cada país, ponderando una variedad de elementos político-institucionales, culturales, y escenarios específicos (Huber & Stoll 2004). Sin perjuicio de ello, para los fines de este artículo los resultados aportados por el panorama regional son suficientes.
En lo que sigue de esta sección, prestaremos atención a los resultados recogidos en cuatro grandes cuestiones: crecimiento económico, estabilidad, empleo y calidad de vida.
Crecimiento y estabilidad
Cuadro 1
AMERICA LATINA Y EL CARIBE: TASA DE VARIACION ANUAL DEL PIB POR HABITANTE Y DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
|
|
1971-80 |
1981-90 |
1991-95 |
1996-2000 |
2001-05 |
|
PIB p.h. |
3.3 |
- 1.2 |
1.2 |
1.6 |
1.7 |
|
IPC |
27.3 |
98.5 |
371.2 |
11.6 |
8.1 |
Fuente: CEPAL
El cuadro 1 muestra que el crecimiento del producto por habitante, a nivel de agregación regional, se recuperó después de la “década perdida”, pero con ritmo notoriamente inferior al anterior a la crisis. Las tasas medias quinquenales del “Consenso de Washington” han sido sistemáticamente inferiores a las del esquema desarrollista que le precedió. Estos resultados marcan un nítido contraste con la rápida recuperación que tuvo lugar tras la crisis de 1929-30. A nivel agregado, durante la década de 1990 el PNB latinoamericano acumuló un crecimiento de más del 20 por ciento, inferior de todos modos al que había tenido lugar en la década turbulenta de 1970.
A esto debe agregarse el carácter errático del crecimiento; las tasas de variación anual del PIB per cápita experimentaron una persistente inestabilidad de corto plazo (gráfico 1). El modesto incremento del PNB se verificó con marcadas variaciones en su tasa anual que desestimularon decisiones de inversión de horizonte más amplio que podrían haber dotado de mayor estabilidad a las economías y de previsibilidad a su desempeño. La apertura externa acentuó esa inestabilidad. Las fuertes oscilaciones que muestra la evolución del producto indican la persistente vulnerabilidad respecto de factores externos, agravada por la remoción de mecanismos e instrumentos de control, o de administración y morigeración del impacto de cambios bruscos de corto plazo. Esto se advirtió en la rápida difusión de la crisis mexicana de fines de 1994, y en la “importación” de las crisis de Asia y Rusia en la segunda mitad de los años noventa.
Gráfico 1
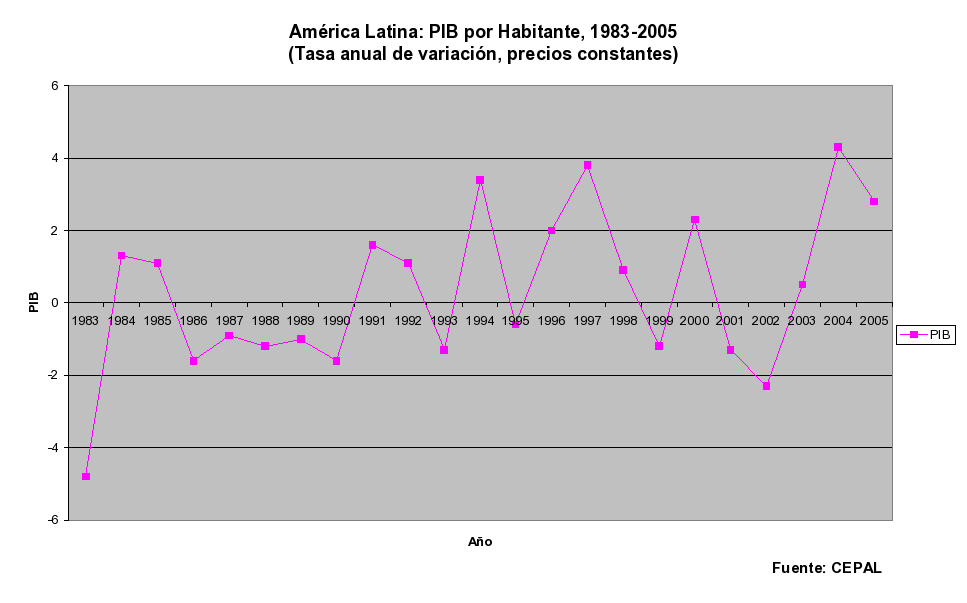
A diferencia de lo que ocurrió en la crisis de 1929-30, los gobiernos latinoamericanos optaron por descartar el default y rechazar las iniciativas de negociar de manera conjunta su endeudamiento agregado, mientras que al contrario sus acreedores públicos y privados optaban por la cartelización. 5 La adopción de las reformas y la continuidad en el pago de la deuda externa estimularon el regreso del financiamiento externo a la región. Por contraste con la década de 1980, en la que se registró una transferencia neta de recursos al exterior de más de 220 mil millones de dólares, los movimientos de la primera parte de la década de 1990 arrojaron un saldo neto positivo de 147 mil millones pese a que la crisis de México implicó una salida de casi 30 mil millones de ese país sólo en 1995. La fuerte entrada de capital que se registró en la primera mitad de los noventas no fue mayormente inversión de largo plazo destinada a la ampliación de la capacidad productiva. Una proporción importante se trató de colocaciones de corto plazo, adquisiciones de empresas públicas y privadas, y estímulo a la recuperación del consumo. La mayor disponibilidad de divisas líquidas permitió que los países retomaran el pago de sus deudas externas, bien que a costa de nuevo endeudamiento en condiciones más duras y con garantía estatal.
El retorno de la región a los mercados financieros internacionales se manifestó entre otros aspectos en un crecimiento muy rápido de la emisión de deuda pública. La emisión de títulos públicos casi se triplicó entre el primer quinquenio de la década de 1990 y el segundo, pasando de u$s 83.000 millones desde 1991 a 1995, a casi 235.000 millones desde 1996 al año 2000. Más de 85% de esos montos correspondieron a sólo tres países: Argentina, Brasil y México. Pero después de las crisis de Asia y Rusia las transferencias volvieron a ser negativas. Desde 1999 hasta 2005 el saldo neto implicó una salida de casi 215 mil millones de dólares, de los cuales 78% solamente entre 2002 y 2005. El execrado Estado asu´1971-80 mió, de esta manera, el doble papel de deudor y de garante de los endeudamientos privados, relevando a éstos de cualquier responsabilidad internacional en caso de mora o quebranto.
Más claros fueron los resultados en materia de inflación. El cuadro 1 y el gráfico 2 muestran la evolución del índice de precios al consumidor desde la década de 1980; las tensiones inflacionarias se redujeron, pero relativa estabilidad de precios alcanzada tras las reformas no excluyó algunos fuertes sobresaltos. En los años finales de la década de 1980 incidieron las hiperinflaciones de Argentina (1407.4 promedio anual), Brasil (1209%) Nicaragua (12.518,5%) y Perú (1.172,2%). En el quinquenio 1991-95 incidió la hiperinflación de Brasil (1991-94: 1152% promedio anual, con un pico de 2489% en 1993); sin contar a Brasil, la variación anual media del quinquenio habría sido de 28.4%. El deterioro social consecuente con el achicamiento del mercado de trabajo y la contracción del consumo de los sectores medios y bajos, y la apertura externa, contribuyeron a la caída de las tasas de inflación en los años noventas.
Gráfico 2

Empleo
La promesa más difundida y persistente del “Consenso de Washington”, y uno de sus supuestos teóricos, fue la del “derrame”. Hasta la saciedad se afirmó que aunque las reformas podrían producir algunos efectos socialmente nocivos en el corto plazo –desajustes en el mercado de trabajo, incremento coyuntural de la pobreza y la desigualdad, desintegración social…— superada esa coyuntura la dinámica de los mercados, libre de interferencias estatales, habría de generar una difusión de los resultados positivos al conjunto de la población y en particular a sus sectores más vulnerables, mejorándose en consecuencia la distribución del ingreso, reduciéndose los índices de pobreza e indigencia y fortaleciéndose la integración social.
El cuadro y los gráficos anteriores mostraron que la recuperación del crecimiento fue modesta, con niveles inferiores a los anteriores al descalabro de los años ochenta, muy errática y extremadamente vulnerable a los cambos de corto plazo de la economía internacional. La estabilidad relativa se alcanzó más en el comportamiento del nivel de precios, por retracción de los mercados, que en el del producto por crecimiento sostenido de la inversión productiva.
Estos resultados se tradujeron de manera desigual en el nivel de empleo de la fuerza de trabajo. Salvo en Chile, donde la tasa de desempleo urbano se redujo a lo largo de la década de 1980, en el resto de los países incluidos en el gráfico 3, y en el conjunto de la región, la tasa de desempleo tuvo un comportamiento dispar..6 En la década de 1990 el desempleo volvió a crecer; hacia 1999 casi la mitad de la fuerza de trabajo latinoamericana (48 por ciento) estaba desocupada.
Gráfico 3

A esto debe agregarse un rápido deterioro de la calidad del empleo. Mientras en 1990 el 57 por ciento del empleo urbano correspondía al sector formal de la economía (algo más de 61 millones de puestos de trabajo en un total de 107.5 millones) a mediados de la década se había reducido a 54 por ciento y en 1999 representaba solamente 51.6 por ciento del empleo total, mientras 66 millones de empleos correspondían al sector informal de la economía. A lo largo de toda esa década dos de cada tres nuevos puestos de trabajo correspondieron al sector informal (CEPAL 2001-2002). El salario real en el sector formal mantuvo su nivel e incluso mejoró algunos puntos en varios países de la región (Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay principalmente); sin embargo no alcanzó a compensar el deterioro generalizado de las condiciones de trabajo en el conjunto del mercado de trabajo, avalando la hipótesis de que, al contrario de lo prometido por el Consenso de Washington, una de las variables de ajuste del modelo neoliberal fue, precisamente, el nivel y la calidad del empleo de la fuerza de trabajo.
Se advierte también en el gráfico 3, asimismo que el crecimiento de la tasa de desempleo recién logró revertirse desde principios de la década actual, coincidiendo con un relativo fortalecimiento del nivel de precios y una coyuntura de reactivación del producto estimulada por el aumento de la mayoría de los precios internacionales de exportables, y un cambio importante en los esquemas de política macroeconómica ejecutados en varios de los países de la región.
Bienestar
Tasas altas de desempleo y deterioro del mercado de trabajo contribuyeron a la persistencia de altos niveles de pobreza en comparación a los que se registraron en el esquema desarrollista.

Pobreza e indigencia crecieron mucho inmediatamente después del inicio del ajuste neoliberal (gráfico 4). Mientras que los promotores de éste adjudicaron ese crecimiento a los efectos retardados de la crisis, los críticos lo presentaron como un efecto de las reformas mismas. La posterior reducción relativa de la incidencia tanto de la pobreza como de la indigencia fue presentada como una victoria del argumento neoliberal y de sus políticas asistencialistas focalizadas en los grupos de mayor vulnerabilidad. Efectivamente ambos indicadores se redujeron en términos porcentuales, lo que indica que la tasa de crecimiento del empobrecimiento fue menor que la tasa de crecimiento demográfico de la región. Pero la cantidad de pobres siguió incrementándose. Así, mientras la población en condiciones de pobreza pasó de representar el 48 por ciento de la población total en 1990, al 44 por ciento en 2002, durante ese mismo periodo se sumaron 21 millones de pobres, de los cuales cuatro millones bajo la línea de indigencia (gráfico 4). Es recién en años recientes que el volumen absoluto de pobres comienza a disminuir, coincidiendo con el abandono de las recomendaciones del “Consenso de Washington” en varios países de la región (CEPAL 2006).
La caída de los niveles de empleo, la fragmentación de los mercados de trabajo, el deterioro de los ingresos reales, la marginación social, el desmantelamiento de un amplio arco de prestaciones sociales, el deterioro de los sistemas públicos de atención a la salud y educación no sólo impactaron en el crecimiento de la pobreza y la indigencia, sino que agravaron severamente las desigualdades sociales. La desigualdad entre ricos y pobres, entre integrados y marginalizados, que era uno de los rasgos tradicionales del capitalismo latinoamericano y que el modelo desarrollista había venido reduciendo, alcanzó niveles históricos. Durante los años del experimento neoliberal la desigualdad del ingreso aumentó significativamente en la región en su conjunto y, con algunas excepciones, en cada uno de los países, revirtiendo la tendencia que se había registrado hasta inicios de la década de 1980. Debe agregarse que el crecimiento de la pobreza y el ahondamiento de las desigualdades sociales tuvieron lugar al mismo tiempo que se recuperaba el crecimiento de la economía, que a fines de la década de 1990 superó el 20 por ciento para toda la región. Además de desmentir la hipótesis neoliberal del “derrame”, la percepción de la distribución desigual de esos frutos contribuyó a deslegitimar al sistema político que toleraba según algunos, promovía según otros, este resultado.
Cuadro 2: Cambios en la desigualdad social, década de 1990
|
Variación del índice de Gini |
Variación en la polarización |
||||
|
+ |
= |
- |
+ |
= |
- |
|
Argentina |
Bolivia |
Brasil |
Argentina |
Costa Rica |
Brasil |
|
Chile |
Costa Rica |
Colombia |
Bolivia |
México |
Honduras |
|
Ecuador |
Nicaragua |
Honduras |
Chile |
Panamá |
Nicaragua |
|
El Salvador |
Panamá |
México |
Colombia |
|
|
|
Perú |
|
República Dominicana |
Ecuador |
|
|
|
Uruguay |
|
|
El Salvador |
|
|
|
Venezuela |
|
|
Perú |
|
|
|
|
|
|
República Dominicana |
|
|
|
|
|
|
Uruguay |
|
|
|
|
|
|
Venezuela |
|
|
Fuente: Elaboración a partir de De Ferranti (2004) cuadros A3 y A4.
El cuadro 2 presenta la evolución del índice de Gini y del índice de polarización de la distribución del ingreso en 16 países para los cuales la información disponible permite efectuar comparaciones.7 A lo largo de la década de 1990 el índice de Gini de desigualdad de los ingresos creció en siete de esos países, se redujo en cinco y se mantuvo sin variaciones significativas en cuatro de ellos. En cambio el índice de polarización social aumentó en diez países, permaneció sin variaciones en tres y disminuyó solamente en otros tres.
La preocupación por la desigualdad social fue ajena al “Consenso de Washington” como lo es para la economía neoclásica. En este terreno las posiciones oscilan entre quienes, siguiendo a Kuznets, afirman la inevitabilidad del crecimiento de la desigualdad en las etapas iniciales del crecimiento económico, hasta que en cierto momento la propia dinámica de éste revierte la tendencia y la desigualdad se reduce, y quienes, de acuerdo con Kaldor, consideran que la desigualdad es positiva para el crecimiento por la mayor propensión al ahorro de los grupos de mayor ingreso, que se traduce en tasas altas de inversión que, en determinado momento, comenzarán a derramar sus beneficios al conjunto de los actores reduciéndose, en consecuencia, la desigualdad. La preocupación por la desigualdad sería entonces producto de consideraciones ajenas a la economía: la conciencia culposa de los mejor dotados de las conveniencias de la vida, el resentimiento de los pobres, la demagogia de políticos populistas, o todo eso junto.
Al contrario, varios economistas vinculados a las experiencias desarrollistas latinoamericanas de la segunda mitad del siglo pasado señalaron la vinculación del crecimiento de la pobreza con la desigualdad socioeconómica y el papel de la política en la evolución de una y otra. Demostraron que pobreza y extrema riqueza son producto de un estilo de acumulación de capital que genera y reproduce de manera ampliada fuertes desigualdades en materia de propiedad de activos, niveles de productividad y de ingresos, absorción de empleo y apropiación de los frutos del progreso científico-técnico. 8 “El capitalismo periférico se basa fundamentalmente en la desigualdad” reconoció Raúl Prebisch al final de su vida. “Y la desigualdad tiene su origen (…) en la apropiación del excedente económico que captan principalmente quienes concentran la mayor parte de los medios productivos” (Prebisch 1984:15). Los trabajos de economistas heterodoxos en la década de 1990 que asignan importancia estratégica al desarrollo de capital social y destacan el efecto nocivo de desigualdades económicas y sociales profundas, entronca con esa línea de análisis (por ejemplo Fujii 1993; Birdsall & Sabot 1994; Birdsall, Ross y Sabot 1996).
El asunto ingresó sólo muy recientemente en las preocupaciones de algunos organismos financieros multilaterales, y sobre todo por la evidencia del papel que la agudización de la desigualdad juega en la acumulación y estallido de tensiones sociales como las que se suscitaron a fines de la década de 1990 e inicios de la siguiente en varios países de América del Sur: Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. Se afirma ahora que las desigualdades en materia de poder y de riqueza, dado el carácter imperfecto de los mercados, se traducen en desigualdad de oportunidades que a su turno conducen al desperdicio del potencial productivo y a una ineficiente asignación de recursos (World Bank 2005).
En resumen, ninguno de los tres supuestos básicos del paradigma del “Consenso de Washington” ha funcionado. En vez de derrame, se incrementó la concentración de los ingresos, los activos, los niveles de productividad y los frutos del progreso científico-técnico y crecieron la pobreza y la desintegración social. La desregulación amplia de la economía y la apertura externa tuvieron poco impacto dinamizador y, al contrario, ahondaron el endeudamiento externo por encima de toda prudencia contribuyendo a la gestación de crisis, estallidos sociales y caídas de gobiernos. Todo ello a pesar de la disciplina e incluso entusiasmo con que las recomendaciones del “Consenso de Washington” fueron implementadas.9
4. Cambiando de rumbo
La evidencia de los exiguos logros del neoliberalismo en materia de crecimiento y estabilidad, así como el elevado costo impuesto a grandes sectores de población y a las propias perspectivas de desarrollo de los países, condujeron a una visión crítica de sus recomendaciones de política. La postulación de “más instrumentos y metas más amplias para el desarrollo” (Stiglitz 1998, 2003) coincidió con una valoración más equilibrada de los frutos del desarrollismo latinoamericano y el abandono de la leyenda negra que de éste narraban los epígonos del “Consenso de Washington”. Debe reconocerse sin embargo que la capacidad de persuasión de argumentos de este tipo fue potenciada por las en que crisis culminaron varios procesos de reforma inspirados en ese modelo crisis en las que el masivo repudio a los frutos efectivamente recogidos por las reformas condujo al derrocamiento de varios de los gobiernos que las habían impulsado.
El panorama regional y su evolución probable marcan un contraste fuerte con la homogeneidad neoliberal del pasado reciente. Después de dos décadas en que los organismos financieros multilaterales, las grandes cadenas de medios y los gobiernos del norte industrializado pretendieron convencer a los latinoamericanos de que “no hay alternativa” al neoliberalismo, los acontecimientos de lo que va del siglo veintiuno demuestran que sí la hay, y que vale la pena construirla. Incluso en Chile, donde el sistema político acopló bastante bien con el esquema macroeconómico instalado durante la dictadura de Pinochet, el gobierno de Michelle Bachelet se muestra decidido a hacerse cargo de algunas de las tareas pendientes de la democratización y la justicia social.
Como resultado de una conjugación de intensas y prolongadas movilizaciones sociales y procesos electorales, el panorama político de América del Sur está experimentando modificaciones importantes. Destaca, en lo que a nuestro asunto concierne, un cambio fuerte en el papel que se asigna al Estado en el desarrollo económico, una revalorización de sus capacidades de regulación y orientación, y sobre todo en su responsabilidad para promover y contribuir a alcanzar los grandes objetivos de desarrollo y bienestar social que sectores mayoritarios de la población le reclaman –en particular, los que pagaron los “platos rotos” del neoliberalismo. Los nuevos escenarios expresan tanto la frustración de muchos pueblos por la ineficacia de la democracia liberal para dar respuestas a las demandas de progreso social, como también la voluntad de profundizar los sistemas democráticos de manera de dotarlos de efectividad reformadora de las relaciones socioeconómicas, las estructuras de poder y las articulaciones externas.
Existen diferencias de contenido programático, de estilo y de consolidación institucional entre los gobiernos y organizaciones políticas de países y sociedades tan diferentes en dimensiones físicas, tejidos sociales, dotación de recursos, niveles de desarrollo, etc. como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela –países que en conjunto reúnen más de la mitad de la población latinoamericana. Algunos incluso son de inauguración muy reciente y están empeñados todavía en definir un nuevo diseño de relaciones institucionales de poder con sus respectivas oposiciones e incluso con el gobierno de Estados Unidos. Los alcances de las transformaciones varían de país a país. Muy esquemáticamente, se podría ubicar a Venezuela y a Bolivia en las posiciones más radicales, a Brasil, Panamá, Uruguay y Chile en las más moderadas, y a Argentina en posiciones intermedias.
Más allá de las especificidades de cada caso, es posible identificar algunos rasgos recurrentes en todos ellos.
En primer lugar, una recuperación del Estado como herramienta de desarrollo y bienestar. Esto se expresa en la adopción de políticas económicas y sociales activas y en la ampliación de los espacios de autonom&´a para la toma de decisiones, tanto respecto de los grupos de poder económico como en los escenarios internacionales. Un aspecto muy publicitado es la recuperación de la propiedad y el control de recursos energéticos, la creación de empresas públicas en sustitución de empresas transnacionales y el estímulo a inversionistas domésticos (Argentina, Bolivia, Uruguay, Venezuela). El Estado asume un papel más activo de regulación y orientación en áreas que tradicionalmente pertenecieron al sector público de la economía y que fueron privatizadas en décadas pasadas como parte del programa neoliberal. Pero a diferencia de los regímenes populistas o nacionalistas del pasado, el enfoque es ahora selectivo y no involucra un cuestionamiento de principio a la actividad privada o a las firmas extranjeras. Los avances de Venezuela y Bolivia en la nacionalización de empresas extranjeras en el terreno de la energía se están efectuando a través de negociaciones; en Argentina, la reestatización de algunos servicios públicos (agua y saneamiento, correos, control del espacio radioeléctrico) fue la respuesta a incumplimientos contractuales graves por las empresas privadas que los operaban. La reestatización del servicio metropolitano de agua y saneamiento en Uruguay se decidió a través de un plebiscito de amplia participación ciudadana.
El reposicionamiento estatal expresa la intención de recuperar capacidad de decisión y de conducción política en asuntos que, en las últimas décadas, fueron cedidas al mercado y, en particular, a un mercado controlado por intereses externos. Las privatizaciones de las décadas pasadas no sólo transfirieron al mercado la propiedad de activos, sino también la definición de los objetivos de política pública y el diseño de ésta en áreas estratégicas para el desarrollo y el bienestar de la población. Por lo tanto más importante que medir si el Estado crece mucho (Bolivia, Venezuela) o poco (Argentina, Brasil, Uruguay…) en términos de presupuesto o de su red administrativa, es percibir el objetivo político de la recuperación estatal en función de objetivos de mayor autonomía respecto de los intereses de corto plazo de los mercados, una reinserción más equitativa y beneficiosa en la globalización, y una promoción más decidida de un estilo de desarrollo que distribuya mejor los frutos del esfuerzo colectivo.
En esta búsqueda de mayores espacios de autonomía política destacan asimismo las decisiones de “desendeudamiento” adoptadas por Brasil y Argentina respecto del FMI. Al saldar anticipadamente sus deudas con el organismo, utilizando reservas acumuladas en virtud de una correcta administración fiscal, ambos países sacaron del juego a un organismo que, en términos políticos, siempre actuó como un instrumento de presión de los grupos del poder económico y del gobierno de Estados Unidos, y en asuntos técnicos y de ética ha sido severamente cuestionado.
Como resultado, los gobiernos cuentan con mayores grados de libertad en la definición de objetivos, diseño de políticas y orientación del desarrollo.
En segundo lugar, la adopción de políticas activas en materia de desarrollo económico y social. La política social neoliberal de focalización y alivio de la pobreza crítica es sustituida por una estrategia integral de intervenciones que apunta a remover las causas profundas del fenómeno. La reactivación económica, el reposicionamiento de la inversión pública en infraestructura, la promoción del empleo genuino, la mejora de los salarios reales, un mejor acceso a recursos, etc., están permitiendo revertir el hasta hace poco imparable crecimiento de la pobreza y la desigualdad social. Reforma agraria, ambiciosos planes de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a las economías campesinas, desarrollo de la educación pública y agresiva expansión de la cobertura de los sistemas públicos y gratuitos de salud, forman parte de la agenda de la política social de los años recientes. De acuerdo a un reciente informe de la CEPAL son precisamente Argentina y Venezuela los países que en los últimos tres años más han avanzado en la reducción de la pobreza, gracias a estrategias y enfoques heterodoxos e integrales (CEPAL 2006).
Los nuevos gobiernos reformistas parecen haber sacado experiencia de los desmanejos macroeconómicos del pasado. La ampliación y reorientación de las políticas públicas se lleva a cabo junto con un manejo prolijo de las cuentas fiscales. Mejora la recaudación fiscal y hay una mejor asignación del gasto público a metas de desarrollo y bienestar, pero los sistemas tributarios siguen siendo regresivos. Los resultados recogidos en lo que va del siglo demuestran que la promoción del bienestar y la participación social, la reactivación del crecimiento y las reformas con sentido de progreso son compatibles con una macroeconomía convencionalmente “sana”.
En tercer lugar un nuevo impulso a procesos de integración regional alternativos a la propuesta ALCA del gobierno de los Estados Unidos. Esto abarca tanto la ampliación del MERCOSUR para integrar a Venezuela como miembro pleno, como a la promoción por Venezuela de una “Alternativa Bolivariana” de integración regional que a incluye Cuba y Nicaragua, como a proyectos bi o plurinacionales de inversión en infraestructura, desarrollo cultural, financiamiento, etc. de los que Venezuela es el más visible impulsor –por ejemplo, el proyecto de gasoducto desde el Orinoco hasta el Río de la Plata pasando por Brasil, Paraguay y Uruguay, la creación de un banco sudamericano encargado del financiamiento de este tipo de emprendimientos multi gubernamentales, la venta de petróleo a precios preferenciales a Cuba y Nicaragua, la creación de una red de televisión cultural e información alternativa a la de los grandes multimedios estadounidenses, etc. En conjunto estas acciones forman parte del objetivo de ampliar los márgenes de decisión autónoma de la región y de alcanzar una inserción más beneficiosa en los procesos y escenarios de la globalización. Una vez más debe enfatizarse el carácter político de este impulso. Va más allá de la ampliación de intercambios comerciales, desgravaciones arancelarias, coordinación o unificación de políticas y asuntos similares, y se orienta también a generar instancias institucionales de participación de los actores de la sociedad civil.
5. ¿Hacia atrás o hacia delante?
El camino que estos países están recorriendo no está exento de dificultades. La magnitud de las carencias sociales alimenta la impaciencia de los damnificados en recibir respuestas a sus reclamos. El ritmo en la recuperación de los niveles de bienestar tiene que ver no sólo con la buena voluntad de los gobiernos sino con la propia magnitud de los problemas y con un complejo juego de presiones y negociación con los factores de poder real, que a menudo la gente de a pie tiende a interpretar como dilaciones o simplemente olvido de los compromisos electorales. Otras veces, la convergencia electoral de amplias coaliciones sociales deja paso, después del triunfo, a la explicitación de diferencias y conflictos de visión respecto de cuestiones específicas y a abiertas competencias por recursos escasos. Por otro lado, parece inevitable que la importancia asignada por cada país a sus intereses nacionales suscite o reavive cortocircuitos con sus vecinos, especialmente cuando están de por medio intereses y expectativas de empresas transnacionales: por ejemplo, las tensiones entre Bolivia y Brasil en torno a los alcances y condiciones de la nacionalización de los hidrocarburos o la reforma agraria, que afecta a algunas empresas e inversionistas brasileños, o el entredicho entre Argentina y Uruguay en materia de contaminación ambiental. Finalmente, es evidente la desconfianza e incluso agresividad de Washington respecto de muchos de estos gobiernos y de los procesos de reforma que están impulsando. Para el gobierno del presidente Bush Jr regímenes como los de Venezuela y Bolivia constituyen casos de “populismo radical” y amenazas a su seguridad hemisférica. Con menor virulencia, es incuestionable el desagrado de Washington por la evolución de los asuntos políticos en la región. Después de décadas de anatemizar al cambio social de inspiración popular acusándolo de ser proclive al “comunismo” y antidemocrático, Washington se encuentra con que las democracias latinoamericanas de hoy están demostrando una notable capacidad para hacerse cargo con eficacia de las aspiraciones populares de proga href=´reso y autonomía nacional.
¿Estamos en presencia de un regreso a esquemas político-económicos que ya fueron ensayados en el pasado, o avanzando por senderos nuevos? Contrariamente a lo que cierta retórica presume, en asuntos de política la diferenciación, no se diga confrontación, entre lo nuevo y la viejo nunca es absoluta. Si la revalorización del papel del Estado en cuestiones de gestión económica y relaciones sociales puede evocar resonancias del estilo desarrollista o nacional-popular de mediados del siglo pasado, es innegable que la mayor transparencia en la gestión pública y el respeto a los fundamentos macroeconómicos tributa en las experiencias recogidas tanto de la crisis del desarrollismo como de los experimentos neoliberales y la debacle económico-financiera, los estallidos sociales y las turbulencias políticas en que muchos de esos experimentos culminaron.
Sin perjuicio de los debates ideológicos e incluso académicos que esta reorientación está suscitando, debe reconocer que, hasta el momento, poco ha cambiado en el anclaje estructural de las economías y las sociedades latinoamericanas que la están protagonizando. Puede argumentarse que unos pocos años no bastan para modificar los rasgos duros de la región, en particular su histórica dependencia de factores exógenos. Sin perjuicio de los recientes avances en materia de distribución del ingreso, reducción de la pobreza y reactivación productiva, es claro que esos progresos deben mucho a la coyuntura favorable de los precios internacionales de los principales productos de exportación de la región. Pero no es menos cierto que auges externos parecidos se registraron en el pasado sin una repercusión o “derrame” en la calidad de vida de las poblaciones. La interrogante fundamental aquí refiere a la voluntad y capacidad de los gobiernos respectivos de transformar la bonanza externa en políticas eficaces de desarrollo sostenido y progreso social. La decisión de fortalecer la participación y el control estatal de recursos estratégicos en materia energética la posición más firme respecto de los organismos financieros multilaterales a los que se responsabiliza del descalabro reciente, la búsqueda de un mejor equilibrio entre intereses nacionales y condicionamientos de la globalización, apuntan en este sentido.
Esta búsqueda de mayores grados de libertad con relación a los actores de la globalización económica y el sistema internacional de poder tiene como fundamento político último las transformaciones recientes del sistema político de los países empeñados en estos esfuerzos. Lo que a veces se presenta como un supuesto regreso del populismo no es otra cosa que una reconciliación del Estado con sus sustentos sociopolíticos y con una democracia enriquecida por sus proyecciones sociales. Con retóricas o estilos más radicales en unos países que en otros, con un acople más armónico o más conflictivo entre viejas y nuevas modalidades de participación y organización, con un ensamble convencional o más heterodoxo entre participación social y representación política, forman parte de un proceso inevitablemente conflictivo pero no necesariamente violento, de dotar al Estado de su carácter constitutivamente político de Estado nacional, de Estado de un pueblo de ciudadanos.
Si de regreso se trata, es en todo caso un retorno hacia adelante después de una década de avances hacia atrás.
***
REFERENCIAS
* Director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno, Universidad Nacional de Lanús. Presentación efectuada en el Seminario Internacional “Transformaciones recientes del Estado en América Latina”. Bogotá, Universidad del Rosario, 21 de septiembre 2006. La Lic. Natalia Vitcop colaboró en la elaboración de la parte estadística y gráfica. Publicado en A. Chaparro et.al., Estado, democracia y populismo en América Latina. Bogotá: Universidad del Rosario/CLACSO, 2008:144-172.
1 Perkins (2004) ofrece una versión supuestamente autobiográfica y cuasi novelística de algunas modalidades de inducción de sobreendeudamiento a gobiernos de países en desarrollo por encima de sus necesidades reales.
2 Babb (2003) estudia detenidamente la evolución de las posiciones teóricas de los economistas mexicanos de acuerdo a una variedad de circunstancias e influencias. Vid también Silva (1997) para el caso de Chile, y Bouzas y fFrench-Davis (2005) para un tratamiento general. La referencia teórica fundamental sobre este asunto sigue siendo Myrdal (1967).
3 Una transformación similar tuvo lugar en varios países del sureste de Asia, donde a partir de mediados de la década de 1980 economistas formados en universidades de Estados Unidos se incorporaron a sus respectivos gobiernos e impulsaron reorientaciones de política económica que favorecieron el desmantelamiento de las agencias de planificación, retrajeron la capacidad orientadora del Estado, y a la postre agravaron la vulnerabilidad de esas economías a losfont-size:12px; rdquo;. movimientos financieros de corto plazo que detonaron la crisis de 1997 (Cummings 1998; Wade & Veneroso 1998 y, proféticamente, Amsden 1994).
4 “La década de 1980 – escribió Frances Stewart-- puede considerarse como una prolongada batalla sobre las decisiones de política en América Latina” (Stewart 1998).
5 Felix (1987) compara críticamente los modos diferentes con que los gobiernos latinoamericanos encararon sus deudas externas en la crisis de 1929-30 y la de 1982, los factores que gravitaron en las decisiones gubernamentales, y los resultados alcanzados.
6 Puesto que los países incluidos en el gráfico 2 comenzaron sus reformas neoliberales en diferentes momentos y con desigual alcance, la información que él contiene sólo brinda un panorama general.
7 El índice de polarización mide la diferencia entre la porción del ingreso total captado por el 10 por ciento más rico de la población y la que capta el 10 por ciento más pobre.
8 Por ejemplo los análisis de Anibal Pinto en la década de 1960 sobre la heterogeneidad estructural de América Latina y la concentración del progreso técnico (recopilados en Pinto 1973), o los trabajos de Armando di Filippo (di Filippo 1981) y de Pedro Vuskoviç (por ejemplo Vuskoviç 1993).
9 A la vista de los resultados efectivamente alcanzados por la aplicación del recetario neoliberal Williamson ensayó, con más sentido de la oportunidad que eficacia, una reformulación post festum de su versión inicial del “Consenso de Washington”: vid Williamson (1998).
ftn6